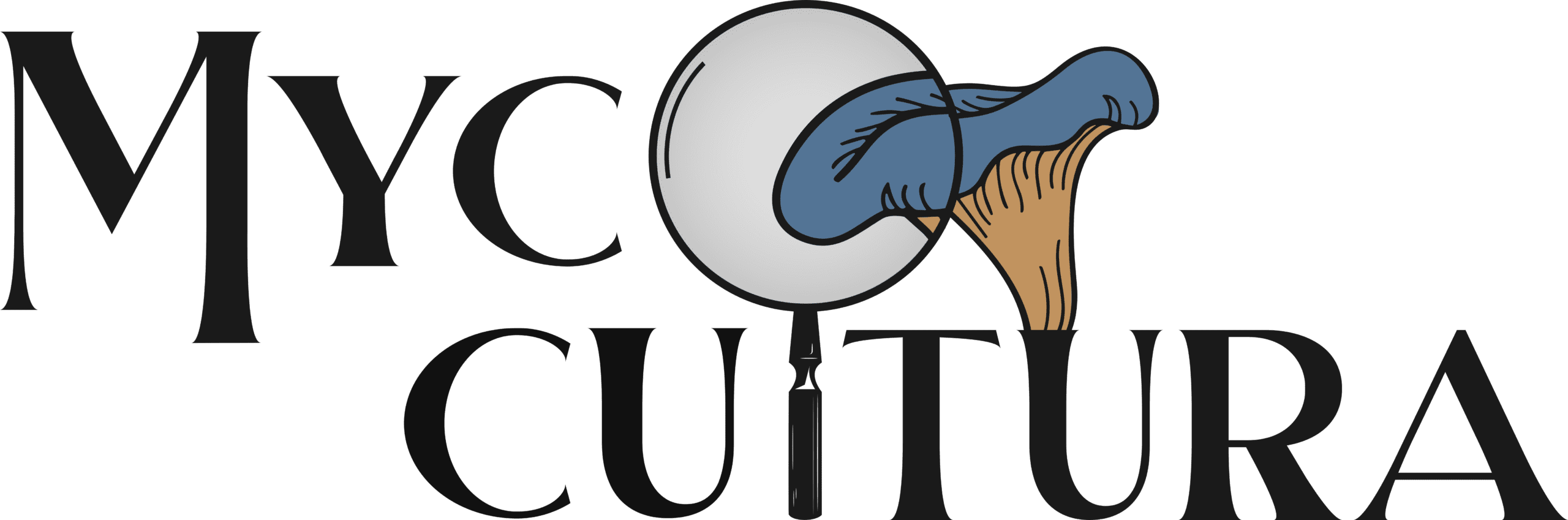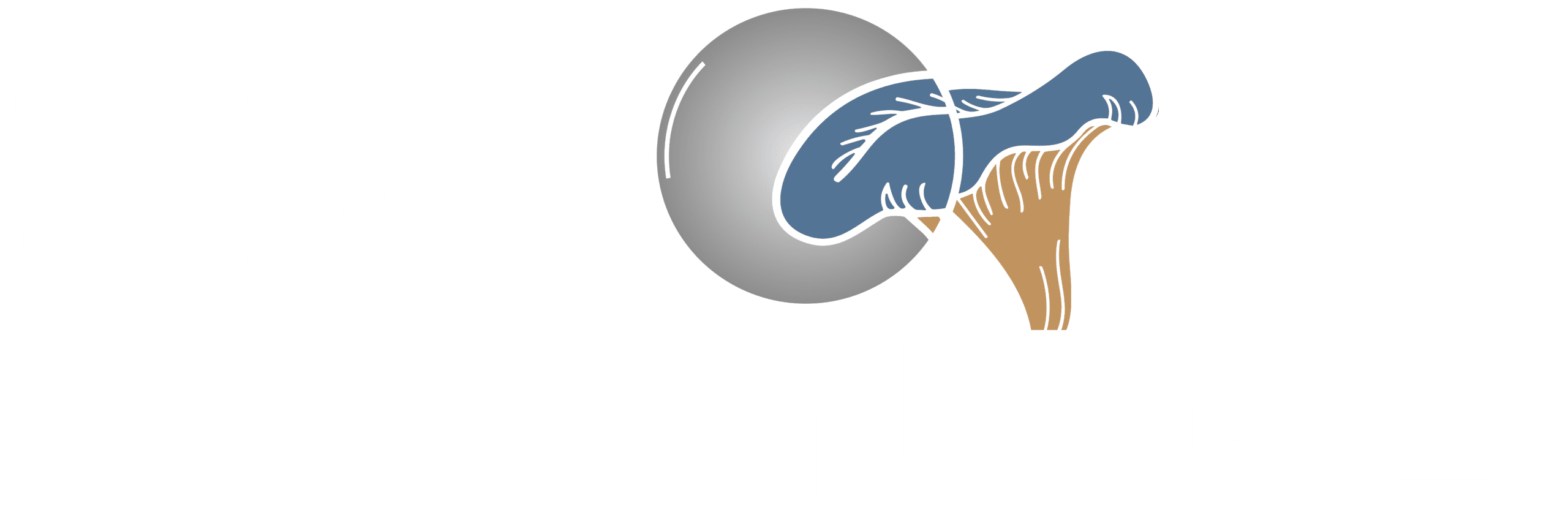Me llamo como me llaman mis hijas. Mi historia no aparece escrita en ningún lado, pero quien sepa mirar, podría leerla en las cicatrices de mi cuerpo, en la manera en que me deslizo, en cada gesto afilado por la urgencia de vivir. Estoy hecha de astucia, del amor que me guía y de una memoria compartida por todas las que hemos aprendido a sobrevivir, con los ojos bien abiertos, en los márgenes.
Conozco cada rincón de este mercado cuando duerme. Cuando las voces se disuelven, cuando las cortinas bajan y la luz se retira dejando sólo restos del día; entonces comienza otro ritmo: no el de la economía formal, sino el ritmo de lo descartado. Es cuando se activa otra red -no invisible, sino negada– formada de manos deterioradas que hurgan, de carritos que chirrían, de cuerpos que reptan, que cazan sin armas. Salimos quienes no tenemos nombre propio, pero sí territorio. Somos los que aprendimos a esperar nuestro turno mirando lo que otros ya no voltean a ver.
A mis hijas les enseño a mirar con cuidado, porque no todo lo que brilla alimenta y no todo lo opaco envenena. Les hablo mientras caminamos por las orillas. Les muestro cómo moverse sigilosamente sin llamar la atención, a quedarse quietas en el momento justo, a no confiar en voces sutiles. Esta ciudad no fue pensada para nosotras, pero aquí nacimos; ella nos parió y también le pertenecemos.
Los puestos vacíos no están del todo vacíos. Sobre las banquetas yace la fruta golpeada, pero aún dulce; hay hojas verdes y raíces rotas, tortillas que se ablandan con saliva, cáscaras con más carne que piel. Y en ciertas esquinas, siempre en las mismas, los comerciantes dejan lo que ya no tiene cabida en sus estantes. Lo hacen como siguiendo una costumbre antigua. No lo llaman caridad ni tampoco lo anuncian; simplemente lo dejan ahí, sabiendo que llena los estómagos de aquellos para quienes el hambre es rutina. Eso descartado no ha perdido su valor; sólo ha sido excluido de la contabilidad formal.
Los primeros en llegar a los montones de lo descartado son los que todavía sostienen el cuerpo erguido. Llegan después del trabajo, con bolsas de mercado, con mochilas escolares. Escogen de primera mano lo que mejor sirve, lo menos magullado. Después vienen otros, de mayor flaqueza, los que no duermen bajo techo y arrastran el silencio como abrigo. Se abalanzan sobre lo doblemente descartado con movimientos rápidos, como si temieran ser vistos, aunque nadie los detiene. Nadie los mira. Nadie los quiere mirar.
Yo sí. Yo los miro. No por crueldad, sino porque necesito saber. Observar es mi primera estrategia. Sus patrones son también los míos. Si ellos no hallan nada, yo debo buscar en otra parte; si hallan demasiado, me alerta. Algo cambió. Aquí, todo está conectado: puede ser un desvío en la ruta del camión recolector, una subida en el precio del tomate, la presencia de policías o si es día de celebración religiosa. No es exagerado decir que, para nosotras, basta un cambio mínimo en la rutina para que una noche se torne mortal.
En ese umbral entre lo visible y lo ignorado se dejan invadir mis sentidos: los olores espesan fermentados por el calor que el día dejó atrapado; el suelo, húmedo y pegajoso, brilla como un espejo sucio que refleja los cables desgastados pendientes de las azoteas. La oscuridad aquí no es sólo ausencia de sol, es una decisión tomada desde arriba: nadie alumbra lo que no quiere ver y este barrio parece no merecer resplandor. El silencio de luz revela con claridad quién tiene derecho a la noche. Yo no la temo. La noche me ha enseñado. En ella aprendí a moverme y en su negrura enseño a mis hijas a leer el mundo con el oído y con la piel. Pero no todos los cuerpos soportan ese aprendizaje: la nocturnidad no se impone, se aprende desde el roce con la realidad. Cada especie encuentra su forma de resistir cuando los marchantes callan. En el Mesón Estrella, la penumbra desdibuja los bordes que el día traza con prisa; la penumbra vuelve más porosos los límites entre lo vivo, lo útil y lo descartado.
El turno cambia, el mercado gira sobre sí mismo y se abre por otro lado. Es entonces cuando llegamos quienes no fuimos convocados, pero que, como otros miles a diario, comemos de sus entrañas. No estamos fuera de su lógica, sólo somos otra de sus urdimbres. La ciudad, tan obsesionada con ordenar, con dejar todo en su sitio, prefiere ignorar este momento. Yo he aprendido a quedarme un poco más, a esperar después de todos los que ya pasaron por los montones de lo descartado. Espero entre los últimos olores y los últimos cuerpos. Me toca lo que no tomaron los niños, ni los hombres con mochilas, ni las mujeres cansadas, ni los cuerpos borrosos que arrastran su hogar a las espaldas.
Me toca entre los humanos y las ratas, que ya son más que nosotros: los gatos. A veces las logramos cazar, pero no es sencillo. La competencia y la fuerza son arduas, porque ellas también han aprendido a moverse y a defenderse para saciar el hambre. Hace generaciones que vivimos en los márgenes de este mercado, dormimos durante el día en los techos calientes, entre cajas inservibles, en los rincones donde nadie nos ve. Somos parte de este engranaje desde hace tanto, que ya conocemos sus rutinas sin necesidad de reloj. El mercado no descansa, simplemente cambia de actores y, cuando los diurnos se retiran, comienza nuestra ronda.
A esa otra fase del mercado no se le concede nombre ni reglamento, pero ocurre cada noche, como una respiración que la ciudad no admite. Lo que se presenta como una ruina transitoria -banquetas húmedas, cajas abiertas, bolsas negras reventadas, olores espesos- es un sistema en marcha. Lo que emerge allí es una economía de lo descartado: una red de intercambios, usos y aprovechamientos que no responde al valor-mercancía, sino a la posibilidad de persistir.
No es caridad. No es crimen. Es una red oculta. Cada actor que se mueve en este sistema -sea humano, felino, roedor, vegetal, objeto o residuo- forma parte de un ensamblaje donde la vida continúa gracias a lo que fue descartado. Bruno Latour lo ha llamado actor-red: lejos de tomar forma jerárquica, se delinea en una constelación de agentes en constante negociación, donde no hay centro ni periferia, sólo nodos. El carrito que chirría es tan relevante como la mano que lo empuja, así como el hueso de aguacate aún húmedo importa tanto como el hocico que lo roe.
Ninguno de estos vínculos es puro ni armónico: no se idealiza la existencia vulnerabilizada -no es posible hacerlo. Como señala Anna Tsing, la vida en las ruinas del capitalismo genera alianzas insospechadas y, los sistemas de supervivencia que se sostienen en lo que otros desechan, son colaboraciones precarizadas. Los actores de esta red no comparten un horizonte ético, sino una urgencia común que es seguir existiendo. No hay equilibrio, sólo hay contingencia.
En este contexto, existe una genealogía urbana humana y no-humana: una línea de saberes que no siempre pasa por el lenguaje, sino por la corposensorialidad del olfato, del roce, por los movimientos suaves que no llaman la atención y que son producto de saberes compartidos. En su caminar silencioso se teje esa simpoiesis de la que habla Haraway, ese hacer mundo-con-otros: gatas, ratas, comerciantes, niños que escarban, cables que amenazan, bolsas que explotan, policías que a veces vigilan sin mirar: todos participan, a su modo, de un ensamblaje vivo que metaboliza lo que la ciudad excreta.
La economía de lo descartado no es una alternativa noble ni una solución romántica al desecho urbano; es el señalamiento de una formación sintomática. Un metabolismo forzado de la urbe que absorbe sus excesos para evitar su colapso. Esta red no diseñada, sino producida por omisión, muestra los puntos estrictos desde dónde se produce: por la ausencia de alumbrado, por la falta de normativas que regulen qué hacer con lo que ya no sirve, por la decisión de ignorar ciertos barrios, ciertos sujetos, ciertas formas de habitar.
Nada de esto fue planeado, pero todo sigue un patrón. Lo descartado organiza, impone estructura, no como un diseño consciente, sino como un residuo fértil que metaboliza. Mientras la ciudad duerme bajo luces limpias, en el Mesón Estrella se activa una inteligencia callada, encarnada y situada. La economía de lo descartado es condición de posibilidad de la economía formal en su imagen actual no la contradice, sino que la hace funcionar desde las sombras-. Sin ella, la continuidad de la jornada diurna del Mesón Estrella, tal como la conocemos, no tendría suelo donde afirmarse.
Suscríbete
¡No te pierdas de nuestros eventos y publicaciones de blog!